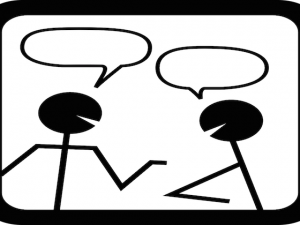El otro día paseando por un parque de mi barrio vi a una niña que se acercaba montada en una bicicleta con ruedines. Su padre, que caminaba detrás de ella, le recordó que tenía que mirar hacia delante.
La pequeña pedaleaba sin rumbo y distraída fijándose en lo que pasaba a su alrededor. Estaba tranquila y confiada. Sabía que no pasaba nada, al fin y al cabo llevaba sus ruedines. Sabía que esas dos piezas añadidas a su bici le permitían seguir avanzando sin miedo a caer.
Entonces recordé el momento en el que aprendí a montar en bici sin ruedines. En mi mente permanece con bastante nitidez aquella tarde de verano. Tenía seis años y me enseñaron mis hermanos y mi prima.
Recuerdo cómo miraba con recelo la “ceremonia” de quitar esas dos rueditas que me hacían sentirme tan segura como a la niña que acababa de cruzarme en el parque. “Ya eres mayor para llevar ruedines”, me decían mientras desenroscaban las tuercas. No me alentaron mucho esas palabras, casi todo lo contrario, empecé a pensar que hacerse mayor era una faena.
Escuchaba entre atenta y aturdida las explicaciones de lo que tenía que hacer cuando me montase en mi bici sin los ruedines. Y entonces llegó el momento. La última tuerca se desprendió, mis hermanos levantaron la bici y monté con las piernas y el corazón tembloroso.
Mis manos apretaron con más fuerza que nunca el manillar y los pies se clavaron al suelo. ¿Pero cómo iba a despegarlos?, pensé. Mis hermanos y mi prima se acercaron y me dijeron que uno de ellos sostendría el sillín mientras yo avanzaba y que no me preocupase, que no me iban a soltar (por supuesto que lo harían, claro).
Así que respiré hondo y levanté lentamente los pies hasta ponerlos en los pedales. Creo que no tardé ni un segundo en volver a bajarlos al suelo. Todo se movía demasiado. Acabábamos de empezar y ya echaba de menos los ruedines.
La operación se repitió varias veces, no conseguía mantener los pies en los pedales durante mucho tiempo. Las voces de mis hermanos y mi prima diciéndome que no tuviese miedo sonaban como eco en mi cabeza. Quería parar, dejarlo para otro día (para ninguno quizás), el miedo a caer era demasiado grande, pero al mismo tiempo quería seguir intentándolo a pesar del revoltijo que tenía en el estómago.
Poco a poco conseguí mantener durante más tiempo los pies en los pedales. Estaba concentradísima, poniendo todo mi empeño en no volver a bajarlos al suelo y, de repente, escuché voces de alegría y aplausos a mis espaldas. Mi hermano había soltado el sillín y yo avanzaba sola, muy despacito, un poco temblorosa, pero ¡yo sola!
Recuerdo el susto al saber que nadie me sostenía, pero también recuerdo perfectamente una sensación increíble, como si flotara… Y cuánta alegría. Lo había conseguido. Aún me quedaba mucho que mejorar, pero ya no tenía miedo y podía guardar los ruedines para siempre.
Por supuesto, después llegó alguna que otra caída, sobre todo al principio. Pero también aprendí a curarme las heridas y a que las cicatrices me dijesen por dónde no tenía que ir para no volver a caer.
Creo que fue ese día cuando sentí por primera vez la contradictoria mezcla de miedo e ilusión que a veces te invade el cuerpo y que a lo largo de los años he revivido tantas veces por distintos motivos.
La diferencia es que aquella vez esa combinación no me paralizó como lo ha hecho en ocasiones posteriores, cuando ya me he convencido de que crecer es, definitivamente, un poco faena. La ilusión venció al miedo a pesar de lo igualado que estaba el pulso al principio.
Tengo que recordar más a menudo aquella sensación de flotar que noté al verme pedaleando sola y será más fácil “quitarse los ruedines” en cualquier situación.
Agradezco a la niña que me crucé en el parque que me haya llevado a ese rinconcito de mi memoria.